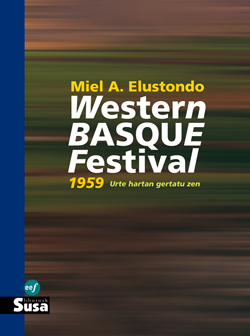
Aurkibidea
Aurkibidea
61
Carta del Embajador Areilza sobre los Vascos del Oeste
Sr. Don Gregorio de Altube
Director de la RSVAP
Mi querido Director:
Acabo de regresar de una visita a los vascos que viven en el Oeste. Aquí, en la parte Norte del Continente americano —en el que en diversas latitudes he residido ocho años—, el Oeste es algo tan específico como en España La Mancha, las mesetas o Andalucía la baja. Hace tiempo que pensaba venir a saludar a mis paisanos. El vasco en Norteamérica está un poco en todas partes y es hostelero en Nueva York, granjero en Kansas, pelotari en Miami o propietario en San Francisco. Sin embargo, desde hace ya medio siglo largo, la emigración sistemática del vasco se ha hecho a base de los pastores ovejeros o borregueros como el sudamericano los llama. La cuota de inmigración española en los Estados Unidos en ínfima; no llega a 250 al año, debido al cubileteo estadístico de las cifras que sirvieron de base a la ley actual. La demanda de los pastores se hizo tan notoria y exigente que hubo de arbitrarse una formula temporal. En lo que va de siglo llegaron al Oeste norteamericano veinticinco o treinta mil de estos paisanos nuestros de ambas vertientes pirenaicas. El vascongado se asentó en la extensa región que limitan las Rocosas y el Pacífico, el Canadá y Arizona. Hay vascos en abundancia en Idaho, Montana, Wyoming, Colorado, Utah, California y Nevada. Estos hombres se hallan dispersos en una inmensa área del tamaño de cuatro o cinco Españas con orografía montañosa, valles profundos, praderas jugosas y torrenteras de gran caudal. En invierno el clima es frío y se cubre de nieves la serranía. La primavera y el verano son deliciosos, estimulantes y frescos. El vasco es pastor asalariado. Recibe entre doscientos y trescientos dólares al mes, habitación, comida y asistencia médica gratuita. Ningún otro pastor de los Estados Unidos recibe tal remuneración. Por lo común vive el vasco en una granja y cuida del ganado llevándolo al pasto adecuado a la estación. A veces los grandes rebaños se esparcen por la montaña durante semanas enteras y aún meses, buscando la verde pastura. Entonces el pastor vive solo en la cumbre, en chozas y casetas primitivas, acompañado de sus perros. Porque este elemento, el perro guardián, es otro factor importante en la vida del rabadán. Yo he visto en mi viaje una exhibición de estos animales, prodigiosamente adiestrados para conducir el hato, hacerle pasar por un portillo, recoger a las rezagadas, aligerar o detener el paso, reunirlas en círculo o hacerlas volver al redil. Todo ello con apenas monosílabos o silbidos dirigidos al can. Entre paréntesis, raza nada pura, cruce de perro pastor y chucho, de mal aspecto, pero inteligente y adaptado al terreno, capaz de enormes caminatas sin probar alimento ni bebida, incansables, abnegados hasta el punto de transportar una oveja herida sobre su lomo durante millas, para ponerla a salvo.
Cada año, desde hace unos pocos, los vascos del Oeste se reunen en festival íntimo para conocerse mejor y celebrar una comida de hermandad. Es el «Western Basque Festival» cuyo comité lo componen gentes destacadas de la comunidad, cuyos nombres —Echeverria, Laxalt, Micheo— revelan la diversa procedencia dentro del ámbito vascongado de sus progenies. Hay vizcaínos, guipuzcoanos, navarros, laburdinos, alaveses, suletinos, en la directiva de la comunidad. Todos son ya ciudadanos americanos. Porque una gran parte de esta emigración se queda en el país, al que acaba vinculándose fuertemente por lazos de matrimonio, de intereses y de afectos.
La tradición vascongada se mantiene viva en este núcleo humano, tan estimado por todos, políticos, empresarios, propietarios de granjas, autoridades eclesiásticas y civiles, banqueros, por sus excepcionales condiciones de lealtad, decoro profesional, honestidad en la tarea, vinculación a la granja y a la familia del granjero, espíritu de ahorro, religiosidad y respeto a la Ley. Del último grupo de 560 pastores que llegó hace unos años, me decía un directivo de la «Ranger's Association», solamente uno solicitó su repatriación y ello por razones de salud. Es un ejemplo continuo de entereza vocacional y seriedad en el trabajo que, en Estados Unidos, se aprecia más, quizá, que en nación alguna del mundo. Por eso el Gobernador de Nevada, en su discurso en el Festival, dijo que al vasco se debía, en gran parte, el progreso moral y el desarrollo material del Oeste americano, hoy floreciente y en fase de rápido crecimiento demográfico.
Cerca de cinco mil vascongados con sus familias se concentraron en Reno para la celebración. Reno es una pequeña ciudad —«la más grande pequeña ciudad del mundo» la llaman— que tiene reputación notoria por las facilidades que la legislación otorga para el enlace y desenlace matrimoniales, y porque tiene, como Las Vegas, aspecto de enorme garito, con centenares de salas de juego abiertas día y noche, con millares de máquinas «tragaperras», ruletas, tapetes verdes, dados, todos los métodos, en suma, inventados por el hombre para explotar la tentación de la suerte por encima del cálculo de probabilidades. Pero no fueron esas razones de aparente frivolidad las que decidieron a favor de Reno, sino un turno establecido entre los diversos Estados del Oeste, para servir de marco al festival de los vascos. La ciudad, atiborrada habitualmente de turistas de todos los rumbos y procedencias, tenía en esta ocasión un curioso aire de romería de nuestra tierra, con grupos nutridos de viandantes con boinas inequívocas, mujeres de rasgos inconfundibles y un rotundo ambiente de biribilqueta, de alirón o de Sanfermines.
Al llegar al aeropuerto me encontré con que se había improvisado en la misma pista de aterrizaje un baile con acordeón en el que tomaban parte veinte o treinta parejas ataviadas al estilo de nuestra tierra. El Gobernador, el Alcalde y el Presidente del festival me esperaban en el centro de aquel jolgorio. Después hubo una recepción de más de mil personas, con las que departí durante varias horas. ¡Qué ansia de recordar, de saber de su país —del nuestro— en aquellos hombres y mujeres, ya vestidos y viviendo a la americana, después de veinte, de treinta, de cuarenta años de ausencia! Curiosamente se podían agrupar por apellidos y puntos de origen, en torno a los grandes macizos montañosos de Vasconia: Gorbea, Aizgorri, Aralar o Pirineo. Los había de Ipiñaburu, el frondoso barranco junto a Ceánuri, de Aránzazu, y de Madoz, en lo alto, frontero a San Miguel de Excelsis, y de Isaba y de Salazar, los valles fronterizos. Más tarde nos sentamos a la mesa, en comida de hermandad, con el Embajador de Francia, también invitado por los vasco-franceses. Cuando llegó la hora de los brindis y me llegó el turno de hablar, vi emocionarse a muchos y llorar a más de uno. Castor Uriarte trajo en vascuence el mensaje de la Academia de la Lengua Vasca. Al día siguiente —domingo— tuvimos Misa, sermón bilingüe de un sacerdote eibarrés, responso en la tumba del Senador Pat MacCarran, de origen irlandés, pastor él mismo en su juventud y gran amigo de los vascos que lo consideraban su representante y a quien nuestro Gobierno condecoró con al Gran Cruz de Isabel la Católica por su denodada defensa de España durante los años de nuestro aislamiento. ¡Qué ceremonia sentida sencilla, profundamente humana! Un responso en latín por un sacerdote español, mis palabras de recuerdo para el gran irlandés de sangre, senador de los Estados Unidos, entrañable paladín de la amistad con los pastores vascos y con España. Y poniendo punto final, las notas del «Agur Jaunak» saliendo impecables del pífano de Oñativia, el gran chistulari guipuzcoano. Desde el cementerio, situado en una colina solitaria, se otea un vasto panorama. Una verde llanada de siete mil pies de altura sobre el nivel del mar surcada de riachuelos y fértil en alfalfas y pastos. El horizonte cerrado por los picachos afilados y azules de la Sierra Nevada, que dio nombre al Estado, bautizado por los descubridores españoles, esmaltada, todavía en junio, por las nieves perpetuas.
La jornada tocaba a su fín con una inmensa romería al aire libre a la que concurrieron miles y miles. Presencié pruebas de aizkolaris, de levantamiento de piedra, de bersolaris, de barra. Concursos de beber en bota, de aurresku, de espata-dantza. Los bailarines de Idaho hicieron una bella exhibición de su repertorio considerable desde la mascarada suletina, con el número del vaso de vino, hasta la jota navarra, pasando por el ariñ-ariñ, la makil-dantza, el aurresku. Hubo que demostrarles que hace bastantes años, en la plaza de mi villa nativa, de la que Ciriquiain conoce todos los secretos, se bailaba también alguna de estas danzas, especialmente en la tarde del día de San Roque, patrono de la peste y protector de los peregrinos jacobeos. Cuando me alejaba del festival y me iba despidiendo de tantos paisanos olvidados, se me acercó uno, taciturno, bien parecido, sesentón. «Tú eres vizcaíno, como yo —me dijo, alargando la mano—. Yo me llamo Ilustiza, y vengo de un caserío de cerca de Navarniz. Llevo cuarenta y dos años en este país». Y como yo le insistiera sobre su vida, su familia, los que había dejado atrás, me contestó sentencioso: «A saber qué habrá sido de mi familia después de tantos años. ¡Nunca supe de ellos!». «¿Por qué no escribes?» le pregunté. «¿Escribir? Cuando uno se casa con mujer de otra raza, la familia no quiere saber nada». La «otra raza» resultó ser una norteamericana, de Montana, de aspecto nórdico, agradable, que le había dado cinco hijos y muchos nietos. Así de antagónica es la doble vertiente del vascongado, universal y aventurero de un lado y al propio tiempo localista, y aún más que hogareño, tribal.
Cuando el avión despegaba junto a San Francisco, de regreso, el sol hundiéndose en el Pacífico doraba las costas de California que descubriera Sebastián Vizcaíno en los albores del seiscientos.